 El intocable monopolio de la política
Por Dardo Gasparré
28 de julio de 2018
@dardogasparre
En la línea telúrica de discutir acaloradamente en los medios y las redes cualquier tema importante o no hasta que se lo lleva a su nivel de intrascendencia, ahora se debaten los casos de aportes irregulares a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal y de afiliados falsificados —"truchos" en jerga gutural— en Cambiemos y los Frentes del peronismo bueno y no tan bueno.
Ambos temas son graves y van contra la ley, pero mueve tristemente a risa que se debatan estos casos seriamente, como si fueran una excepción, un hallazgo único, como el agua en Marte, o como si se tratasen de situaciones desconocidas cuyo descubrimiento tomara por sorpresa al sistema, lo conmocionara y lo indignara.
En realidad, se está en presencia de uno de los tantos actos de hipocresía y cinismo de la política nacional. Las disposiciones constitucionales corporativas inspiradas por Raúl Alfonsín en 1994, que formalizaron la entronización de los partidos como capataces de la democracia, concepción socialista si las hay, fueron luego perfeccionadas con la ley de partidos políticos, las reglas de financiamiento de las campañas y la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, (PASO), una concepción fascista que paradojalmente redondea el pensamiento alfonsinista.
Ese paquete de escamoteo de la democracia fue perfeccionado por las reglamentaciones, cuando no por el simple accionar de los punteros patoteros funcionales, tolerados como auxiliares de la militancia. El robo de boletas obliga a imprimir una cantidad tan grande que los partidos pequeños no tienen chance alguna de financiar su impresión, aunque luego se les reintegre el monto, por caso.
Dentro de ese mecanismo de prestidigitación política, ocupan un lugar central el número mínimo de afiliados requeridos y las reglas de financiamiento de los partidos, concebidos y pulidos para impedir sistemáticamente la creación, la subsistencia y la participación de nuevos partidos, o de los más pequeños residuales que todavía penan por mantenerse con vida, a veces con formatos tan graves como el alquiler o la venta del sello partidario.
El monopolio de los partidos —o más precisamente el de los grandes partidos o los llamados movimientos— execra cualquier idea de elegir diputados por distrito, y reacciona con furia y saña ante la sola idea. Sostiene que ese método favorecería a las facciones mayoritarias, como si no fuera eso lo que ocurre ahora, donde tienen asegurado ese privilegio por la ley y la Constitución.
"Si alguien quiere postularse, puede formar un partido distrital y presentarse a elecciones, hace falta solo cuatro mil afiliados", es la respuesta más escuchada ante esas quejas. Tal argumento podría rebatirse casi instantáneamente con la simple pregunta de por qué hace falta un partido para postularse, lo que será refutado de inmediato con la explicación tautológica de que eso es lo que dice la ley y es igual para todos. Pues justamente, no es igual para todos.
Cualquiera que haya intentado seguir el consejo y formar el partidito se ha enfrentado a los requisitos de todo tipo, al escrutinio minucioso, obsesivo y obstructivo de oficinas especializadas en verificar todo el tiempo la cantidad de afiliados, con datos específicos que no se piden para ninguna otra gestión, oficinas cuyo objetivo es que no se creen los partidos, o que si obtienen su personería, la pierdan a la siguiente inspección, que será más ensañada.
Salvo que se trate de las alianzas que inventan todo el tiempo los grandes partidos dueños del sistema, que tienen aparentemente la suerte de no ser sometidos a semejante escrutinio. Véase por ejemplo, la enorme velocidad con que la señora de Kirchner inventó su Unidad Ciudadana, que tuvo que cumplir menos requerimientos que para formar un partido y postularse para intendente de Huinca Renancó. La resultante es que los individuos que no quieren caer bajo la esclavitud ideológica, política o ética (¿antiética?) de un partido monopólico tienen pocos caminos posibles. Comprar o alquilar un partido de papel existente, con el riesgo de que se caiga la personería en la primera inspección, o recurrir a los vendedores de afiliados o formadores de partidos, que por una módica suma consiguen afiliados como si fueran troles y los venden llave en mano. Dos procedimientos precarios, indignos, ilegítimos y que repugnan a la gente de bien.
Cuando se llega al financiamiento, el problema es igual. Los grandes partidos siempre son mejor tratados por sus pares y aun por los jueces electorales con más benevolencia que un señor que quiere formar un partido para poder postularse como diputado por Capital Federal. Como además al no estar divididos subdistritalmente las grandes provincias requieren entre 170 mil y 240 mil votos, aproximadamente. Eso implica, dicen los expertos, alrededor de quinientos mil dólares de costo para poder competir con chances de éxito. Solo alguien con una gran fortuna personal o un inescrupuloso podría conseguirlo. Los grandes partidos han logrado solucionar mágicamente la disyuntiva.
De modo que esta pirotecnia es hipócrita y cínica como se consigna al comienzo. O sea que no va a pasar demasiado. Es algo similar al caso Odebrecht. Hay tantos coimeros locales, tan multipartidarios, que se seguirá discutiendo y hablando hasta que las responsabilidades se diluyan, o hasta que el único culpable sea un prestanombres, un doleiro autóctono, un corcho flotando a la deriva en un mar de humo, sin conexión, aparente o probada, con la política.
A este panorama se debe agregar que a los contribuyentes empresarios y sindicales a las campañas les conviene mucho más aportar a los partidos grandes (en general aportan a varios caballos con chances) y en general en negro, para no ser identificados, y porque "pedir para el partido" esconde el eufemismo de "robar para el recaudador". No se puede robar en blanco. Eso también explica los costos estrambóticos de las campañas publicitarias, cuando además existe una confiscación de espacio a los medios privados para esos fines. Con lo que tampoco conmueven las lágrimas de cocodrilo ni el rasgar de vestiduras de los políticos que se beneficiaron y se benefician de una legislación que ellos mismos han hecho y defienden a muerte, que les regala el control total de la democracia, de la que se erigen en propietarios, y al mismo tiempo una rentabilidad permanente garantizada, y no solo en sueldos, repartijas, viáticos, chocoarroz y similares, nepotismo y ñoquis.
Para los ciudadanos, en cambio, este simple error de manejo y discreción de los operadores de los partidos, incluyendo el grave error de destapar la olla, debería ser un llamado a la reflexión. Porque no solo desnuda y trae de nuevo sobre el tapete los efectos económicos del gasto de la política, sino que muestra situaciones mucho más graves.
Que las minorías no están adecuadamente representadas, presupuesto esencial de la democracia.
Que existe un entramado cuasimafioso en el que de una u otra manera hay una complacencia, tolerancia e hipocresía que configura un corporativismo político inaceptable y contrario a la Constitución y a los principios republicanos.
Que la corrupción de la política es multipartidaria y que eso conlleva a que lo sea también toda la corrupción en general, con cualquier aditamento.
Que no se ha producido ninguna de las reformas políticas que los partidos, en especial Cambiemos, prometieron que serían sus banderas de lucha y su legado. Apenas se discutió un tema menor como el formato del voto, que se abortó, con perdón del término, en otro debate inocuo e intrascendente que terminó en muy poco y que tampoco abarcó los temas esenciales.
Que en este esquema, la ciudadanía se siente cada vez menos representada en su multiplicidad de requerimientos, necesidades, opiniones y expectativas, por lo cual esas inquietudes se terminan canalizando en movimientos de presión poco democráticos, no siempre representativos y no siempre encuadrados en la racionalidad que requiere cualquier decisión que afecte a la sociedad. Ante el miedo justificado a ser deslegitimizados por su falta de representatividad y vocación de servicio y su exceso de ambición, los legisladores tienden a ceder ante esos grupos, con lo que se llega a una situación de ruptura del orden social, asistencialismo brutal y ruinoso, abolicionismo y cesiones territoriales, y una deseducación generalizada por falta de autoridad moral.
Cuando, en la crisis de 2001, el clamor era "que se vayan todos", rápidamente hubo una campaña (en el peor sentido del término) en muchos medios para explicar que tal grito de lucha era antidemocrático. Eduardo Duhalde, el mayor factótum del sistema en ese momento, rápidamente sacó sus grupos de piquetes y matones a mezclarlos con la protesta popular para crear temor y copar la calle, lo que logró, y con ello arriar la bandera del rechazo generalizado y bastante merecido a la clase política.
Lo que ocurre hoy es solo un pequeño descuido, un desliz del monopolio de los partidos, que, sin quererlo, les han hecho recordar a los ciudadanos que las promesas de cambios para mejorar y garantizar la democracia y el republicanismo no se han cumplido. En eso sí hay una férrea política de Estado que continúa con todos los gobiernos.
Se soluciona formalmente debatiendo y acusándose, investigando en el Congreso y la Justicia, despotricando y señalando con el dedo en el tribunal de los medios y el panelismo, en todas las radios, en los programas de chimentos y en los supuestamente serios. Hasta que llegue a su nivel de intrascendencia e indiferencia. Entonces surgirá otro tema igualmente grave e igualmente inútil de discutir. Lo explicó muy bien el gran teórico comunista Milovan Djila, en su libro La nueva clase, de 1956, apelativo con que apostrofó a los jerarcas comunistas que habían prometido el bienestar general y vivían como sátrapas reinando sobre pueblos empobrecidos.
Lo explicó mejor George Orwell en su gran novela política Rebelión en la granja, donde los chanchitos destituían a los humanos bípedos para empoderar a los cuadrúpedos. Pero luego, en el secreto de sus grandes fiestas, bailaban dificultosamente en dos patas como señal de distinción.
El intocable monopolio de la política
Por Dardo Gasparré
28 de julio de 2018
@dardogasparre
En la línea telúrica de discutir acaloradamente en los medios y las redes cualquier tema importante o no hasta que se lo lleva a su nivel de intrascendencia, ahora se debaten los casos de aportes irregulares a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal y de afiliados falsificados —"truchos" en jerga gutural— en Cambiemos y los Frentes del peronismo bueno y no tan bueno.
Ambos temas son graves y van contra la ley, pero mueve tristemente a risa que se debatan estos casos seriamente, como si fueran una excepción, un hallazgo único, como el agua en Marte, o como si se tratasen de situaciones desconocidas cuyo descubrimiento tomara por sorpresa al sistema, lo conmocionara y lo indignara.
En realidad, se está en presencia de uno de los tantos actos de hipocresía y cinismo de la política nacional. Las disposiciones constitucionales corporativas inspiradas por Raúl Alfonsín en 1994, que formalizaron la entronización de los partidos como capataces de la democracia, concepción socialista si las hay, fueron luego perfeccionadas con la ley de partidos políticos, las reglas de financiamiento de las campañas y la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, (PASO), una concepción fascista que paradojalmente redondea el pensamiento alfonsinista.
Ese paquete de escamoteo de la democracia fue perfeccionado por las reglamentaciones, cuando no por el simple accionar de los punteros patoteros funcionales, tolerados como auxiliares de la militancia. El robo de boletas obliga a imprimir una cantidad tan grande que los partidos pequeños no tienen chance alguna de financiar su impresión, aunque luego se les reintegre el monto, por caso.
Dentro de ese mecanismo de prestidigitación política, ocupan un lugar central el número mínimo de afiliados requeridos y las reglas de financiamiento de los partidos, concebidos y pulidos para impedir sistemáticamente la creación, la subsistencia y la participación de nuevos partidos, o de los más pequeños residuales que todavía penan por mantenerse con vida, a veces con formatos tan graves como el alquiler o la venta del sello partidario.
El monopolio de los partidos —o más precisamente el de los grandes partidos o los llamados movimientos— execra cualquier idea de elegir diputados por distrito, y reacciona con furia y saña ante la sola idea. Sostiene que ese método favorecería a las facciones mayoritarias, como si no fuera eso lo que ocurre ahora, donde tienen asegurado ese privilegio por la ley y la Constitución.
"Si alguien quiere postularse, puede formar un partido distrital y presentarse a elecciones, hace falta solo cuatro mil afiliados", es la respuesta más escuchada ante esas quejas. Tal argumento podría rebatirse casi instantáneamente con la simple pregunta de por qué hace falta un partido para postularse, lo que será refutado de inmediato con la explicación tautológica de que eso es lo que dice la ley y es igual para todos. Pues justamente, no es igual para todos.
Cualquiera que haya intentado seguir el consejo y formar el partidito se ha enfrentado a los requisitos de todo tipo, al escrutinio minucioso, obsesivo y obstructivo de oficinas especializadas en verificar todo el tiempo la cantidad de afiliados, con datos específicos que no se piden para ninguna otra gestión, oficinas cuyo objetivo es que no se creen los partidos, o que si obtienen su personería, la pierdan a la siguiente inspección, que será más ensañada.
Salvo que se trate de las alianzas que inventan todo el tiempo los grandes partidos dueños del sistema, que tienen aparentemente la suerte de no ser sometidos a semejante escrutinio. Véase por ejemplo, la enorme velocidad con que la señora de Kirchner inventó su Unidad Ciudadana, que tuvo que cumplir menos requerimientos que para formar un partido y postularse para intendente de Huinca Renancó. La resultante es que los individuos que no quieren caer bajo la esclavitud ideológica, política o ética (¿antiética?) de un partido monopólico tienen pocos caminos posibles. Comprar o alquilar un partido de papel existente, con el riesgo de que se caiga la personería en la primera inspección, o recurrir a los vendedores de afiliados o formadores de partidos, que por una módica suma consiguen afiliados como si fueran troles y los venden llave en mano. Dos procedimientos precarios, indignos, ilegítimos y que repugnan a la gente de bien.
Cuando se llega al financiamiento, el problema es igual. Los grandes partidos siempre son mejor tratados por sus pares y aun por los jueces electorales con más benevolencia que un señor que quiere formar un partido para poder postularse como diputado por Capital Federal. Como además al no estar divididos subdistritalmente las grandes provincias requieren entre 170 mil y 240 mil votos, aproximadamente. Eso implica, dicen los expertos, alrededor de quinientos mil dólares de costo para poder competir con chances de éxito. Solo alguien con una gran fortuna personal o un inescrupuloso podría conseguirlo. Los grandes partidos han logrado solucionar mágicamente la disyuntiva.
De modo que esta pirotecnia es hipócrita y cínica como se consigna al comienzo. O sea que no va a pasar demasiado. Es algo similar al caso Odebrecht. Hay tantos coimeros locales, tan multipartidarios, que se seguirá discutiendo y hablando hasta que las responsabilidades se diluyan, o hasta que el único culpable sea un prestanombres, un doleiro autóctono, un corcho flotando a la deriva en un mar de humo, sin conexión, aparente o probada, con la política.
A este panorama se debe agregar que a los contribuyentes empresarios y sindicales a las campañas les conviene mucho más aportar a los partidos grandes (en general aportan a varios caballos con chances) y en general en negro, para no ser identificados, y porque "pedir para el partido" esconde el eufemismo de "robar para el recaudador". No se puede robar en blanco. Eso también explica los costos estrambóticos de las campañas publicitarias, cuando además existe una confiscación de espacio a los medios privados para esos fines. Con lo que tampoco conmueven las lágrimas de cocodrilo ni el rasgar de vestiduras de los políticos que se beneficiaron y se benefician de una legislación que ellos mismos han hecho y defienden a muerte, que les regala el control total de la democracia, de la que se erigen en propietarios, y al mismo tiempo una rentabilidad permanente garantizada, y no solo en sueldos, repartijas, viáticos, chocoarroz y similares, nepotismo y ñoquis.
Para los ciudadanos, en cambio, este simple error de manejo y discreción de los operadores de los partidos, incluyendo el grave error de destapar la olla, debería ser un llamado a la reflexión. Porque no solo desnuda y trae de nuevo sobre el tapete los efectos económicos del gasto de la política, sino que muestra situaciones mucho más graves.
Que las minorías no están adecuadamente representadas, presupuesto esencial de la democracia.
Que existe un entramado cuasimafioso en el que de una u otra manera hay una complacencia, tolerancia e hipocresía que configura un corporativismo político inaceptable y contrario a la Constitución y a los principios republicanos.
Que la corrupción de la política es multipartidaria y que eso conlleva a que lo sea también toda la corrupción en general, con cualquier aditamento.
Que no se ha producido ninguna de las reformas políticas que los partidos, en especial Cambiemos, prometieron que serían sus banderas de lucha y su legado. Apenas se discutió un tema menor como el formato del voto, que se abortó, con perdón del término, en otro debate inocuo e intrascendente que terminó en muy poco y que tampoco abarcó los temas esenciales.
Que en este esquema, la ciudadanía se siente cada vez menos representada en su multiplicidad de requerimientos, necesidades, opiniones y expectativas, por lo cual esas inquietudes se terminan canalizando en movimientos de presión poco democráticos, no siempre representativos y no siempre encuadrados en la racionalidad que requiere cualquier decisión que afecte a la sociedad. Ante el miedo justificado a ser deslegitimizados por su falta de representatividad y vocación de servicio y su exceso de ambición, los legisladores tienden a ceder ante esos grupos, con lo que se llega a una situación de ruptura del orden social, asistencialismo brutal y ruinoso, abolicionismo y cesiones territoriales, y una deseducación generalizada por falta de autoridad moral.
Cuando, en la crisis de 2001, el clamor era "que se vayan todos", rápidamente hubo una campaña (en el peor sentido del término) en muchos medios para explicar que tal grito de lucha era antidemocrático. Eduardo Duhalde, el mayor factótum del sistema en ese momento, rápidamente sacó sus grupos de piquetes y matones a mezclarlos con la protesta popular para crear temor y copar la calle, lo que logró, y con ello arriar la bandera del rechazo generalizado y bastante merecido a la clase política.
Lo que ocurre hoy es solo un pequeño descuido, un desliz del monopolio de los partidos, que, sin quererlo, les han hecho recordar a los ciudadanos que las promesas de cambios para mejorar y garantizar la democracia y el republicanismo no se han cumplido. En eso sí hay una férrea política de Estado que continúa con todos los gobiernos.
Se soluciona formalmente debatiendo y acusándose, investigando en el Congreso y la Justicia, despotricando y señalando con el dedo en el tribunal de los medios y el panelismo, en todas las radios, en los programas de chimentos y en los supuestamente serios. Hasta que llegue a su nivel de intrascendencia e indiferencia. Entonces surgirá otro tema igualmente grave e igualmente inútil de discutir. Lo explicó muy bien el gran teórico comunista Milovan Djila, en su libro La nueva clase, de 1956, apelativo con que apostrofó a los jerarcas comunistas que habían prometido el bienestar general y vivían como sátrapas reinando sobre pueblos empobrecidos.
Lo explicó mejor George Orwell en su gran novela política Rebelión en la granja, donde los chanchitos destituían a los humanos bípedos para empoderar a los cuadrúpedos. Pero luego, en el secreto de sus grandes fiestas, bailaban dificultosamente en dos patas como señal de distinción.
sábado, 28 de julio de 2018
MONOPOLIO DE LA POLÍTICA
 El intocable monopolio de la política
Por Dardo Gasparré
28 de julio de 2018
@dardogasparre
En la línea telúrica de discutir acaloradamente en los medios y las redes cualquier tema importante o no hasta que se lo lleva a su nivel de intrascendencia, ahora se debaten los casos de aportes irregulares a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal y de afiliados falsificados —"truchos" en jerga gutural— en Cambiemos y los Frentes del peronismo bueno y no tan bueno.
Ambos temas son graves y van contra la ley, pero mueve tristemente a risa que se debatan estos casos seriamente, como si fueran una excepción, un hallazgo único, como el agua en Marte, o como si se tratasen de situaciones desconocidas cuyo descubrimiento tomara por sorpresa al sistema, lo conmocionara y lo indignara.
En realidad, se está en presencia de uno de los tantos actos de hipocresía y cinismo de la política nacional. Las disposiciones constitucionales corporativas inspiradas por Raúl Alfonsín en 1994, que formalizaron la entronización de los partidos como capataces de la democracia, concepción socialista si las hay, fueron luego perfeccionadas con la ley de partidos políticos, las reglas de financiamiento de las campañas y la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, (PASO), una concepción fascista que paradojalmente redondea el pensamiento alfonsinista.
Ese paquete de escamoteo de la democracia fue perfeccionado por las reglamentaciones, cuando no por el simple accionar de los punteros patoteros funcionales, tolerados como auxiliares de la militancia. El robo de boletas obliga a imprimir una cantidad tan grande que los partidos pequeños no tienen chance alguna de financiar su impresión, aunque luego se les reintegre el monto, por caso.
Dentro de ese mecanismo de prestidigitación política, ocupan un lugar central el número mínimo de afiliados requeridos y las reglas de financiamiento de los partidos, concebidos y pulidos para impedir sistemáticamente la creación, la subsistencia y la participación de nuevos partidos, o de los más pequeños residuales que todavía penan por mantenerse con vida, a veces con formatos tan graves como el alquiler o la venta del sello partidario.
El monopolio de los partidos —o más precisamente el de los grandes partidos o los llamados movimientos— execra cualquier idea de elegir diputados por distrito, y reacciona con furia y saña ante la sola idea. Sostiene que ese método favorecería a las facciones mayoritarias, como si no fuera eso lo que ocurre ahora, donde tienen asegurado ese privilegio por la ley y la Constitución.
"Si alguien quiere postularse, puede formar un partido distrital y presentarse a elecciones, hace falta solo cuatro mil afiliados", es la respuesta más escuchada ante esas quejas. Tal argumento podría rebatirse casi instantáneamente con la simple pregunta de por qué hace falta un partido para postularse, lo que será refutado de inmediato con la explicación tautológica de que eso es lo que dice la ley y es igual para todos. Pues justamente, no es igual para todos.
Cualquiera que haya intentado seguir el consejo y formar el partidito se ha enfrentado a los requisitos de todo tipo, al escrutinio minucioso, obsesivo y obstructivo de oficinas especializadas en verificar todo el tiempo la cantidad de afiliados, con datos específicos que no se piden para ninguna otra gestión, oficinas cuyo objetivo es que no se creen los partidos, o que si obtienen su personería, la pierdan a la siguiente inspección, que será más ensañada.
Salvo que se trate de las alianzas que inventan todo el tiempo los grandes partidos dueños del sistema, que tienen aparentemente la suerte de no ser sometidos a semejante escrutinio. Véase por ejemplo, la enorme velocidad con que la señora de Kirchner inventó su Unidad Ciudadana, que tuvo que cumplir menos requerimientos que para formar un partido y postularse para intendente de Huinca Renancó. La resultante es que los individuos que no quieren caer bajo la esclavitud ideológica, política o ética (¿antiética?) de un partido monopólico tienen pocos caminos posibles. Comprar o alquilar un partido de papel existente, con el riesgo de que se caiga la personería en la primera inspección, o recurrir a los vendedores de afiliados o formadores de partidos, que por una módica suma consiguen afiliados como si fueran troles y los venden llave en mano. Dos procedimientos precarios, indignos, ilegítimos y que repugnan a la gente de bien.
Cuando se llega al financiamiento, el problema es igual. Los grandes partidos siempre son mejor tratados por sus pares y aun por los jueces electorales con más benevolencia que un señor que quiere formar un partido para poder postularse como diputado por Capital Federal. Como además al no estar divididos subdistritalmente las grandes provincias requieren entre 170 mil y 240 mil votos, aproximadamente. Eso implica, dicen los expertos, alrededor de quinientos mil dólares de costo para poder competir con chances de éxito. Solo alguien con una gran fortuna personal o un inescrupuloso podría conseguirlo. Los grandes partidos han logrado solucionar mágicamente la disyuntiva.
De modo que esta pirotecnia es hipócrita y cínica como se consigna al comienzo. O sea que no va a pasar demasiado. Es algo similar al caso Odebrecht. Hay tantos coimeros locales, tan multipartidarios, que se seguirá discutiendo y hablando hasta que las responsabilidades se diluyan, o hasta que el único culpable sea un prestanombres, un doleiro autóctono, un corcho flotando a la deriva en un mar de humo, sin conexión, aparente o probada, con la política.
A este panorama se debe agregar que a los contribuyentes empresarios y sindicales a las campañas les conviene mucho más aportar a los partidos grandes (en general aportan a varios caballos con chances) y en general en negro, para no ser identificados, y porque "pedir para el partido" esconde el eufemismo de "robar para el recaudador". No se puede robar en blanco. Eso también explica los costos estrambóticos de las campañas publicitarias, cuando además existe una confiscación de espacio a los medios privados para esos fines. Con lo que tampoco conmueven las lágrimas de cocodrilo ni el rasgar de vestiduras de los políticos que se beneficiaron y se benefician de una legislación que ellos mismos han hecho y defienden a muerte, que les regala el control total de la democracia, de la que se erigen en propietarios, y al mismo tiempo una rentabilidad permanente garantizada, y no solo en sueldos, repartijas, viáticos, chocoarroz y similares, nepotismo y ñoquis.
Para los ciudadanos, en cambio, este simple error de manejo y discreción de los operadores de los partidos, incluyendo el grave error de destapar la olla, debería ser un llamado a la reflexión. Porque no solo desnuda y trae de nuevo sobre el tapete los efectos económicos del gasto de la política, sino que muestra situaciones mucho más graves.
Que las minorías no están adecuadamente representadas, presupuesto esencial de la democracia.
Que existe un entramado cuasimafioso en el que de una u otra manera hay una complacencia, tolerancia e hipocresía que configura un corporativismo político inaceptable y contrario a la Constitución y a los principios republicanos.
Que la corrupción de la política es multipartidaria y que eso conlleva a que lo sea también toda la corrupción en general, con cualquier aditamento.
Que no se ha producido ninguna de las reformas políticas que los partidos, en especial Cambiemos, prometieron que serían sus banderas de lucha y su legado. Apenas se discutió un tema menor como el formato del voto, que se abortó, con perdón del término, en otro debate inocuo e intrascendente que terminó en muy poco y que tampoco abarcó los temas esenciales.
Que en este esquema, la ciudadanía se siente cada vez menos representada en su multiplicidad de requerimientos, necesidades, opiniones y expectativas, por lo cual esas inquietudes se terminan canalizando en movimientos de presión poco democráticos, no siempre representativos y no siempre encuadrados en la racionalidad que requiere cualquier decisión que afecte a la sociedad. Ante el miedo justificado a ser deslegitimizados por su falta de representatividad y vocación de servicio y su exceso de ambición, los legisladores tienden a ceder ante esos grupos, con lo que se llega a una situación de ruptura del orden social, asistencialismo brutal y ruinoso, abolicionismo y cesiones territoriales, y una deseducación generalizada por falta de autoridad moral.
Cuando, en la crisis de 2001, el clamor era "que se vayan todos", rápidamente hubo una campaña (en el peor sentido del término) en muchos medios para explicar que tal grito de lucha era antidemocrático. Eduardo Duhalde, el mayor factótum del sistema en ese momento, rápidamente sacó sus grupos de piquetes y matones a mezclarlos con la protesta popular para crear temor y copar la calle, lo que logró, y con ello arriar la bandera del rechazo generalizado y bastante merecido a la clase política.
Lo que ocurre hoy es solo un pequeño descuido, un desliz del monopolio de los partidos, que, sin quererlo, les han hecho recordar a los ciudadanos que las promesas de cambios para mejorar y garantizar la democracia y el republicanismo no se han cumplido. En eso sí hay una férrea política de Estado que continúa con todos los gobiernos.
Se soluciona formalmente debatiendo y acusándose, investigando en el Congreso y la Justicia, despotricando y señalando con el dedo en el tribunal de los medios y el panelismo, en todas las radios, en los programas de chimentos y en los supuestamente serios. Hasta que llegue a su nivel de intrascendencia e indiferencia. Entonces surgirá otro tema igualmente grave e igualmente inútil de discutir. Lo explicó muy bien el gran teórico comunista Milovan Djila, en su libro La nueva clase, de 1956, apelativo con que apostrofó a los jerarcas comunistas que habían prometido el bienestar general y vivían como sátrapas reinando sobre pueblos empobrecidos.
Lo explicó mejor George Orwell en su gran novela política Rebelión en la granja, donde los chanchitos destituían a los humanos bípedos para empoderar a los cuadrúpedos. Pero luego, en el secreto de sus grandes fiestas, bailaban dificultosamente en dos patas como señal de distinción.
El intocable monopolio de la política
Por Dardo Gasparré
28 de julio de 2018
@dardogasparre
En la línea telúrica de discutir acaloradamente en los medios y las redes cualquier tema importante o no hasta que se lo lleva a su nivel de intrascendencia, ahora se debaten los casos de aportes irregulares a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal y de afiliados falsificados —"truchos" en jerga gutural— en Cambiemos y los Frentes del peronismo bueno y no tan bueno.
Ambos temas son graves y van contra la ley, pero mueve tristemente a risa que se debatan estos casos seriamente, como si fueran una excepción, un hallazgo único, como el agua en Marte, o como si se tratasen de situaciones desconocidas cuyo descubrimiento tomara por sorpresa al sistema, lo conmocionara y lo indignara.
En realidad, se está en presencia de uno de los tantos actos de hipocresía y cinismo de la política nacional. Las disposiciones constitucionales corporativas inspiradas por Raúl Alfonsín en 1994, que formalizaron la entronización de los partidos como capataces de la democracia, concepción socialista si las hay, fueron luego perfeccionadas con la ley de partidos políticos, las reglas de financiamiento de las campañas y la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, (PASO), una concepción fascista que paradojalmente redondea el pensamiento alfonsinista.
Ese paquete de escamoteo de la democracia fue perfeccionado por las reglamentaciones, cuando no por el simple accionar de los punteros patoteros funcionales, tolerados como auxiliares de la militancia. El robo de boletas obliga a imprimir una cantidad tan grande que los partidos pequeños no tienen chance alguna de financiar su impresión, aunque luego se les reintegre el monto, por caso.
Dentro de ese mecanismo de prestidigitación política, ocupan un lugar central el número mínimo de afiliados requeridos y las reglas de financiamiento de los partidos, concebidos y pulidos para impedir sistemáticamente la creación, la subsistencia y la participación de nuevos partidos, o de los más pequeños residuales que todavía penan por mantenerse con vida, a veces con formatos tan graves como el alquiler o la venta del sello partidario.
El monopolio de los partidos —o más precisamente el de los grandes partidos o los llamados movimientos— execra cualquier idea de elegir diputados por distrito, y reacciona con furia y saña ante la sola idea. Sostiene que ese método favorecería a las facciones mayoritarias, como si no fuera eso lo que ocurre ahora, donde tienen asegurado ese privilegio por la ley y la Constitución.
"Si alguien quiere postularse, puede formar un partido distrital y presentarse a elecciones, hace falta solo cuatro mil afiliados", es la respuesta más escuchada ante esas quejas. Tal argumento podría rebatirse casi instantáneamente con la simple pregunta de por qué hace falta un partido para postularse, lo que será refutado de inmediato con la explicación tautológica de que eso es lo que dice la ley y es igual para todos. Pues justamente, no es igual para todos.
Cualquiera que haya intentado seguir el consejo y formar el partidito se ha enfrentado a los requisitos de todo tipo, al escrutinio minucioso, obsesivo y obstructivo de oficinas especializadas en verificar todo el tiempo la cantidad de afiliados, con datos específicos que no se piden para ninguna otra gestión, oficinas cuyo objetivo es que no se creen los partidos, o que si obtienen su personería, la pierdan a la siguiente inspección, que será más ensañada.
Salvo que se trate de las alianzas que inventan todo el tiempo los grandes partidos dueños del sistema, que tienen aparentemente la suerte de no ser sometidos a semejante escrutinio. Véase por ejemplo, la enorme velocidad con que la señora de Kirchner inventó su Unidad Ciudadana, que tuvo que cumplir menos requerimientos que para formar un partido y postularse para intendente de Huinca Renancó. La resultante es que los individuos que no quieren caer bajo la esclavitud ideológica, política o ética (¿antiética?) de un partido monopólico tienen pocos caminos posibles. Comprar o alquilar un partido de papel existente, con el riesgo de que se caiga la personería en la primera inspección, o recurrir a los vendedores de afiliados o formadores de partidos, que por una módica suma consiguen afiliados como si fueran troles y los venden llave en mano. Dos procedimientos precarios, indignos, ilegítimos y que repugnan a la gente de bien.
Cuando se llega al financiamiento, el problema es igual. Los grandes partidos siempre son mejor tratados por sus pares y aun por los jueces electorales con más benevolencia que un señor que quiere formar un partido para poder postularse como diputado por Capital Federal. Como además al no estar divididos subdistritalmente las grandes provincias requieren entre 170 mil y 240 mil votos, aproximadamente. Eso implica, dicen los expertos, alrededor de quinientos mil dólares de costo para poder competir con chances de éxito. Solo alguien con una gran fortuna personal o un inescrupuloso podría conseguirlo. Los grandes partidos han logrado solucionar mágicamente la disyuntiva.
De modo que esta pirotecnia es hipócrita y cínica como se consigna al comienzo. O sea que no va a pasar demasiado. Es algo similar al caso Odebrecht. Hay tantos coimeros locales, tan multipartidarios, que se seguirá discutiendo y hablando hasta que las responsabilidades se diluyan, o hasta que el único culpable sea un prestanombres, un doleiro autóctono, un corcho flotando a la deriva en un mar de humo, sin conexión, aparente o probada, con la política.
A este panorama se debe agregar que a los contribuyentes empresarios y sindicales a las campañas les conviene mucho más aportar a los partidos grandes (en general aportan a varios caballos con chances) y en general en negro, para no ser identificados, y porque "pedir para el partido" esconde el eufemismo de "robar para el recaudador". No se puede robar en blanco. Eso también explica los costos estrambóticos de las campañas publicitarias, cuando además existe una confiscación de espacio a los medios privados para esos fines. Con lo que tampoco conmueven las lágrimas de cocodrilo ni el rasgar de vestiduras de los políticos que se beneficiaron y se benefician de una legislación que ellos mismos han hecho y defienden a muerte, que les regala el control total de la democracia, de la que se erigen en propietarios, y al mismo tiempo una rentabilidad permanente garantizada, y no solo en sueldos, repartijas, viáticos, chocoarroz y similares, nepotismo y ñoquis.
Para los ciudadanos, en cambio, este simple error de manejo y discreción de los operadores de los partidos, incluyendo el grave error de destapar la olla, debería ser un llamado a la reflexión. Porque no solo desnuda y trae de nuevo sobre el tapete los efectos económicos del gasto de la política, sino que muestra situaciones mucho más graves.
Que las minorías no están adecuadamente representadas, presupuesto esencial de la democracia.
Que existe un entramado cuasimafioso en el que de una u otra manera hay una complacencia, tolerancia e hipocresía que configura un corporativismo político inaceptable y contrario a la Constitución y a los principios republicanos.
Que la corrupción de la política es multipartidaria y que eso conlleva a que lo sea también toda la corrupción en general, con cualquier aditamento.
Que no se ha producido ninguna de las reformas políticas que los partidos, en especial Cambiemos, prometieron que serían sus banderas de lucha y su legado. Apenas se discutió un tema menor como el formato del voto, que se abortó, con perdón del término, en otro debate inocuo e intrascendente que terminó en muy poco y que tampoco abarcó los temas esenciales.
Que en este esquema, la ciudadanía se siente cada vez menos representada en su multiplicidad de requerimientos, necesidades, opiniones y expectativas, por lo cual esas inquietudes se terminan canalizando en movimientos de presión poco democráticos, no siempre representativos y no siempre encuadrados en la racionalidad que requiere cualquier decisión que afecte a la sociedad. Ante el miedo justificado a ser deslegitimizados por su falta de representatividad y vocación de servicio y su exceso de ambición, los legisladores tienden a ceder ante esos grupos, con lo que se llega a una situación de ruptura del orden social, asistencialismo brutal y ruinoso, abolicionismo y cesiones territoriales, y una deseducación generalizada por falta de autoridad moral.
Cuando, en la crisis de 2001, el clamor era "que se vayan todos", rápidamente hubo una campaña (en el peor sentido del término) en muchos medios para explicar que tal grito de lucha era antidemocrático. Eduardo Duhalde, el mayor factótum del sistema en ese momento, rápidamente sacó sus grupos de piquetes y matones a mezclarlos con la protesta popular para crear temor y copar la calle, lo que logró, y con ello arriar la bandera del rechazo generalizado y bastante merecido a la clase política.
Lo que ocurre hoy es solo un pequeño descuido, un desliz del monopolio de los partidos, que, sin quererlo, les han hecho recordar a los ciudadanos que las promesas de cambios para mejorar y garantizar la democracia y el republicanismo no se han cumplido. En eso sí hay una férrea política de Estado que continúa con todos los gobiernos.
Se soluciona formalmente debatiendo y acusándose, investigando en el Congreso y la Justicia, despotricando y señalando con el dedo en el tribunal de los medios y el panelismo, en todas las radios, en los programas de chimentos y en los supuestamente serios. Hasta que llegue a su nivel de intrascendencia e indiferencia. Entonces surgirá otro tema igualmente grave e igualmente inútil de discutir. Lo explicó muy bien el gran teórico comunista Milovan Djila, en su libro La nueva clase, de 1956, apelativo con que apostrofó a los jerarcas comunistas que habían prometido el bienestar general y vivían como sátrapas reinando sobre pueblos empobrecidos.
Lo explicó mejor George Orwell en su gran novela política Rebelión en la granja, donde los chanchitos destituían a los humanos bípedos para empoderar a los cuadrúpedos. Pero luego, en el secreto de sus grandes fiestas, bailaban dificultosamente en dos patas como señal de distinción.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






























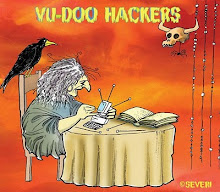.jpg)




.jpg)
























































































































































































































































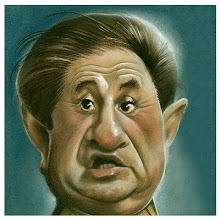















































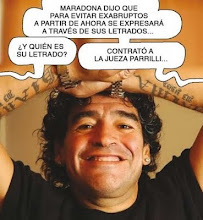





























.jpg)








































































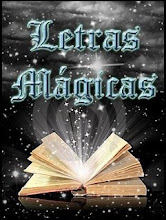


























































































































































































































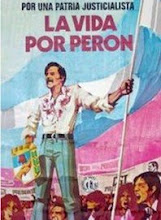




































































































































































































































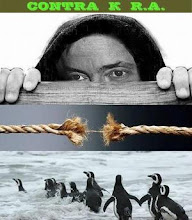



























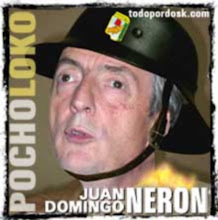




































No hay comentarios:
Publicar un comentario