 Víctimas incómodas para la Justicia
La dirigencia política, la academia y gran parte del progresismo denuncian las muertes producidas por la trata, el narcotráfico y la violencia de género, pero silencian las miles de vidas que se lleva el delito común
Diana Cohen Agrest
Doctora en Filosofía, presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia
Un diálogo de sordos. La reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 fue eso, un diálogo de sordos. Porque fue eso: un diálogo de sordos. Más allá de las buenas intenciones mostradas en la apertura de la comisión a la sociedad civil y a su propósito de transparencia -que marca una distancia sideral con las políticas judiciales de los doce años de autoritarismo-, lo cierto es que el responsable de la comisión comenzó con el anuncio de que el acceso a la Justicia seguiría el modelo de la salud pública. La analogía no es feliz: mientras que los hospitales están obligados a atender a todo aquel que se presente en el establecimiento, el acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 se orienta exclusivamente a las poblaciones vulnerables, calificadas de tales por sus ingresos.
Cuando se reclamó el acceso a otro tipo de poblaciones vulnerables, invocando a los deudos de delitos violentos que carecen de patrocinio jurídico, cuando el justiciable lo tiene en demasía, uno de los asistentes a la reunión preguntó qué se entendía por vulnerabilidad. El coordinador de la reunión se apuró a mencionar los criterios establecidos por las 100 Reglas de Brasilia. Esta normativa define como personas en situación de vulnerabilidad a las afectadas "por la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad". Pero también a las victimizadas, a las que fueron víctimas primarias o secundarias de un delito. Pese a esa claridad definicional, el encuentro se consagró al acceso a la Justicia de las poblaciones vulnerables en sentido socioeconómico, traicionando las 100 Reglas de Brasilia que neutralizaron toda equivocidad definicional.
El espectro privilegiado por los organismos de derechos humanos va desde la violencia institucional, la violencia de género de mujeres y personas trans hasta la violencia ejercida contra las comunidades indígenas. De más está decir que los derechos en juego en esas problemáticas no pueden ser soslayados. Pero a partir de un imperativo social y moral, se debe reconocer que este corte arbitrario de los derechos humanos deja afuera el derecho a la vida, el primero de los derechos humanos, condición sine qua non de cualquier otro derecho a ejercer.
Y en lo que concierne a la atención especial recibida por los privados de libertad, los sistemas democráticos parten de la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y de que deben disfrutar de la misma libertad de acción. Pero quien delinque se sale del sistema y gana para sí una ventaja que le debería impedir reclamar para sí una igual libertad de acción. De allí que no se pueda poner a la par al victimario y a la víctima. O como sucede en nuestra Justicia invertida, privilegiar los derechos del victimario y desconocer los de la víctima. ¿Cuál es, entonces, este escenario de sobreprotección y orfandad? El delincuente tiene a su disposición un defensor público gratuito y muy calificado que lo asiste desde que es detenido hasta que es excarcelado (a menudo, violentando la norma o interpretándola sesgadamente). En cambio, la víctima queda librada a su suerte: debe procurarse ella misma un abogado o recorrer innumerables oficinas públicas hasta encontrar aquella en donde puedan darle patrocinio jurídico gratuito -y esta última opción sólo en el caso de que sea indigente-: una casita de material en el conurbano ya le impide acceder a un derecho tan elemental. El obstáculo a esta visión sesgada es que, como dijo Aristóteles mucho antes que el General, "la única verdad es la realidad". Y los indicadores suministrados por el nuevo gobierno denuncian que entre 2008 y 2014 la tasa de homicidios se incrementó en un 27%. Y las víctimas son, en la mayoría de los casos, muy pobres.
¿Cuál es la interpretación filosófica de estos malentendidos? Un hecho no simbolizado, no expresado en palabras, no cuenta para un sujeto: lo que no es simbolizado no es sabido, no es nada desde el punto de vista del saber. El derecho penal es un discurso sobre el victimario, y ese saber del victimario implica una ignorancia de la víctima no simbolizada. Una prueba de esta asimetría es que el Código Procesal Penal de la Nación menciona 246 veces el término "imputado" mientras que apenas hay 17 apariciones del término "víctima".
Si examinamos el discurso vigente de la dirigencia, de la academia, de gran parte del progresismo que estipula lo que ingresa al campo del discurso y lo que se mantiene oculto, mientras las prácticas discursivas giran en torno de la violencia doméstica, la trata y el narcotráfico, la verdad del saber la encarna Matías Gandolfo, el joven asesinado porque se resistió a que le robaran el celular. Vidas y muertes silenciadas porque el saber jurídico se centra en los derechos humanos de algunas poblaciones vulnerables privilegiadas, mientras que cada vez hay más muertos por un Estado cómplice. Un Estado que no protege a los ciudadanos toda vez que, bajo el paraguas buenista de la presunción de inocencia, excarcela a quien mató, pese a los testimonios de camaristas, testigos y pruebas periciales irrefutables. Y ese testimonio invisibilizado que es el muerto.
Tal vez la prueba palmaria de esta invisibilización que divorcia el discurso de la realidad es el súbito síndrome de hiperactividad del Poder Judicial en causas de corrupción dormidas durante años, no simbolizadas pero expresadas en síntomas como fueron, por poner apenas ejemplos condensados en un mismo accionar delictivo, las muertes de los siniestros ferroviarios de Flores, de Once y de Castelar. Juzgar a los responsables de esos siniestros siniestros, valga la redundancia, supone la subversión del orden simbólico vigente para dar lugar a la verdad -el estado de los trenes-, a aquello no simbolizado -el dinero destinado a llenar las arcas de los funcionarios- y a aquellos que el síntoma denunciaba, los muertos.
Mientras que durante años se intentó ocultar ese síntoma, la repetición traumática de eso real no simbolizado -las 51 muertes de Once y las otras muertes producidas por la falta de inversión ferroviaria- produjo finalmente la irrupción de la verdad cuidadosamente ocultada.
La corrupción es un modelo a gran escala que puede ser trasladado analógicamente a la corrupción judicial en el delito común: así como el Código Penal escatima la mención de la víctima, la retórica de los derechos humanos rechaza la nominación de la víctima de delito común. Y tanto la Justicia como los derechos humanos se sostienen en una farsa discursiva que oculta lo real: la muerte a la vuelta de la esquina, en una entradera, en un bar.
Abundan los discursos sobre la violencia de género que, por cierto, denuncian trescientas muertes anuales. Abundan los discursos sobre la trata, que, por cierto, revelan otras trescientas vidas robadas. Lejos de celebrar un festival de aberraciones, lo señalado intenta mostrar que el discurso oficial -salvo excepciones que prometieron transformar los discursos en políticas públicas concretas- silencia las miles de vidas arrancadas, pese a que desde hace años las estadísticas señalan a la inseguridad como la primera preocupación ciudadana.
Los funcionarios se empeñan, ahora como entonces, en sostener una red discursiva sin anclaje alguno en una realidad atravesada por las vidas violentadas irreversiblemente. Muy a su pesar, esas muertes incómodas denuncian una intrusión de lo real en un discurso falaz empeñado en promover una producción imaginaria sesgada, parcial, que vela la otra realidad. Esa realidad que la ciudadanía denuncia, pero que, ahora como entonces, la dirigencia se empeña en no ver.
Víctimas incómodas para la Justicia
La dirigencia política, la academia y gran parte del progresismo denuncian las muertes producidas por la trata, el narcotráfico y la violencia de género, pero silencian las miles de vidas que se lleva el delito común
Diana Cohen Agrest
Doctora en Filosofía, presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia
Un diálogo de sordos. La reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 fue eso, un diálogo de sordos. Porque fue eso: un diálogo de sordos. Más allá de las buenas intenciones mostradas en la apertura de la comisión a la sociedad civil y a su propósito de transparencia -que marca una distancia sideral con las políticas judiciales de los doce años de autoritarismo-, lo cierto es que el responsable de la comisión comenzó con el anuncio de que el acceso a la Justicia seguiría el modelo de la salud pública. La analogía no es feliz: mientras que los hospitales están obligados a atender a todo aquel que se presente en el establecimiento, el acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 se orienta exclusivamente a las poblaciones vulnerables, calificadas de tales por sus ingresos.
Cuando se reclamó el acceso a otro tipo de poblaciones vulnerables, invocando a los deudos de delitos violentos que carecen de patrocinio jurídico, cuando el justiciable lo tiene en demasía, uno de los asistentes a la reunión preguntó qué se entendía por vulnerabilidad. El coordinador de la reunión se apuró a mencionar los criterios establecidos por las 100 Reglas de Brasilia. Esta normativa define como personas en situación de vulnerabilidad a las afectadas "por la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad". Pero también a las victimizadas, a las que fueron víctimas primarias o secundarias de un delito. Pese a esa claridad definicional, el encuentro se consagró al acceso a la Justicia de las poblaciones vulnerables en sentido socioeconómico, traicionando las 100 Reglas de Brasilia que neutralizaron toda equivocidad definicional.
El espectro privilegiado por los organismos de derechos humanos va desde la violencia institucional, la violencia de género de mujeres y personas trans hasta la violencia ejercida contra las comunidades indígenas. De más está decir que los derechos en juego en esas problemáticas no pueden ser soslayados. Pero a partir de un imperativo social y moral, se debe reconocer que este corte arbitrario de los derechos humanos deja afuera el derecho a la vida, el primero de los derechos humanos, condición sine qua non de cualquier otro derecho a ejercer.
Y en lo que concierne a la atención especial recibida por los privados de libertad, los sistemas democráticos parten de la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y de que deben disfrutar de la misma libertad de acción. Pero quien delinque se sale del sistema y gana para sí una ventaja que le debería impedir reclamar para sí una igual libertad de acción. De allí que no se pueda poner a la par al victimario y a la víctima. O como sucede en nuestra Justicia invertida, privilegiar los derechos del victimario y desconocer los de la víctima. ¿Cuál es, entonces, este escenario de sobreprotección y orfandad? El delincuente tiene a su disposición un defensor público gratuito y muy calificado que lo asiste desde que es detenido hasta que es excarcelado (a menudo, violentando la norma o interpretándola sesgadamente). En cambio, la víctima queda librada a su suerte: debe procurarse ella misma un abogado o recorrer innumerables oficinas públicas hasta encontrar aquella en donde puedan darle patrocinio jurídico gratuito -y esta última opción sólo en el caso de que sea indigente-: una casita de material en el conurbano ya le impide acceder a un derecho tan elemental. El obstáculo a esta visión sesgada es que, como dijo Aristóteles mucho antes que el General, "la única verdad es la realidad". Y los indicadores suministrados por el nuevo gobierno denuncian que entre 2008 y 2014 la tasa de homicidios se incrementó en un 27%. Y las víctimas son, en la mayoría de los casos, muy pobres.
¿Cuál es la interpretación filosófica de estos malentendidos? Un hecho no simbolizado, no expresado en palabras, no cuenta para un sujeto: lo que no es simbolizado no es sabido, no es nada desde el punto de vista del saber. El derecho penal es un discurso sobre el victimario, y ese saber del victimario implica una ignorancia de la víctima no simbolizada. Una prueba de esta asimetría es que el Código Procesal Penal de la Nación menciona 246 veces el término "imputado" mientras que apenas hay 17 apariciones del término "víctima".
Si examinamos el discurso vigente de la dirigencia, de la academia, de gran parte del progresismo que estipula lo que ingresa al campo del discurso y lo que se mantiene oculto, mientras las prácticas discursivas giran en torno de la violencia doméstica, la trata y el narcotráfico, la verdad del saber la encarna Matías Gandolfo, el joven asesinado porque se resistió a que le robaran el celular. Vidas y muertes silenciadas porque el saber jurídico se centra en los derechos humanos de algunas poblaciones vulnerables privilegiadas, mientras que cada vez hay más muertos por un Estado cómplice. Un Estado que no protege a los ciudadanos toda vez que, bajo el paraguas buenista de la presunción de inocencia, excarcela a quien mató, pese a los testimonios de camaristas, testigos y pruebas periciales irrefutables. Y ese testimonio invisibilizado que es el muerto.
Tal vez la prueba palmaria de esta invisibilización que divorcia el discurso de la realidad es el súbito síndrome de hiperactividad del Poder Judicial en causas de corrupción dormidas durante años, no simbolizadas pero expresadas en síntomas como fueron, por poner apenas ejemplos condensados en un mismo accionar delictivo, las muertes de los siniestros ferroviarios de Flores, de Once y de Castelar. Juzgar a los responsables de esos siniestros siniestros, valga la redundancia, supone la subversión del orden simbólico vigente para dar lugar a la verdad -el estado de los trenes-, a aquello no simbolizado -el dinero destinado a llenar las arcas de los funcionarios- y a aquellos que el síntoma denunciaba, los muertos.
Mientras que durante años se intentó ocultar ese síntoma, la repetición traumática de eso real no simbolizado -las 51 muertes de Once y las otras muertes producidas por la falta de inversión ferroviaria- produjo finalmente la irrupción de la verdad cuidadosamente ocultada.
La corrupción es un modelo a gran escala que puede ser trasladado analógicamente a la corrupción judicial en el delito común: así como el Código Penal escatima la mención de la víctima, la retórica de los derechos humanos rechaza la nominación de la víctima de delito común. Y tanto la Justicia como los derechos humanos se sostienen en una farsa discursiva que oculta lo real: la muerte a la vuelta de la esquina, en una entradera, en un bar.
Abundan los discursos sobre la violencia de género que, por cierto, denuncian trescientas muertes anuales. Abundan los discursos sobre la trata, que, por cierto, revelan otras trescientas vidas robadas. Lejos de celebrar un festival de aberraciones, lo señalado intenta mostrar que el discurso oficial -salvo excepciones que prometieron transformar los discursos en políticas públicas concretas- silencia las miles de vidas arrancadas, pese a que desde hace años las estadísticas señalan a la inseguridad como la primera preocupación ciudadana.
Los funcionarios se empeñan, ahora como entonces, en sostener una red discursiva sin anclaje alguno en una realidad atravesada por las vidas violentadas irreversiblemente. Muy a su pesar, esas muertes incómodas denuncian una intrusión de lo real en un discurso falaz empeñado en promover una producción imaginaria sesgada, parcial, que vela la otra realidad. Esa realidad que la ciudadanía denuncia, pero que, ahora como entonces, la dirigencia se empeña en no ver.
sábado, 20 de agosto de 2016
VÍCTIMAS INCÓMODAS
 Víctimas incómodas para la Justicia
La dirigencia política, la academia y gran parte del progresismo denuncian las muertes producidas por la trata, el narcotráfico y la violencia de género, pero silencian las miles de vidas que se lleva el delito común
Diana Cohen Agrest
Doctora en Filosofía, presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia
Un diálogo de sordos. La reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 fue eso, un diálogo de sordos. Porque fue eso: un diálogo de sordos. Más allá de las buenas intenciones mostradas en la apertura de la comisión a la sociedad civil y a su propósito de transparencia -que marca una distancia sideral con las políticas judiciales de los doce años de autoritarismo-, lo cierto es que el responsable de la comisión comenzó con el anuncio de que el acceso a la Justicia seguiría el modelo de la salud pública. La analogía no es feliz: mientras que los hospitales están obligados a atender a todo aquel que se presente en el establecimiento, el acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 se orienta exclusivamente a las poblaciones vulnerables, calificadas de tales por sus ingresos.
Cuando se reclamó el acceso a otro tipo de poblaciones vulnerables, invocando a los deudos de delitos violentos que carecen de patrocinio jurídico, cuando el justiciable lo tiene en demasía, uno de los asistentes a la reunión preguntó qué se entendía por vulnerabilidad. El coordinador de la reunión se apuró a mencionar los criterios establecidos por las 100 Reglas de Brasilia. Esta normativa define como personas en situación de vulnerabilidad a las afectadas "por la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad". Pero también a las victimizadas, a las que fueron víctimas primarias o secundarias de un delito. Pese a esa claridad definicional, el encuentro se consagró al acceso a la Justicia de las poblaciones vulnerables en sentido socioeconómico, traicionando las 100 Reglas de Brasilia que neutralizaron toda equivocidad definicional.
El espectro privilegiado por los organismos de derechos humanos va desde la violencia institucional, la violencia de género de mujeres y personas trans hasta la violencia ejercida contra las comunidades indígenas. De más está decir que los derechos en juego en esas problemáticas no pueden ser soslayados. Pero a partir de un imperativo social y moral, se debe reconocer que este corte arbitrario de los derechos humanos deja afuera el derecho a la vida, el primero de los derechos humanos, condición sine qua non de cualquier otro derecho a ejercer.
Y en lo que concierne a la atención especial recibida por los privados de libertad, los sistemas democráticos parten de la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y de que deben disfrutar de la misma libertad de acción. Pero quien delinque se sale del sistema y gana para sí una ventaja que le debería impedir reclamar para sí una igual libertad de acción. De allí que no se pueda poner a la par al victimario y a la víctima. O como sucede en nuestra Justicia invertida, privilegiar los derechos del victimario y desconocer los de la víctima. ¿Cuál es, entonces, este escenario de sobreprotección y orfandad? El delincuente tiene a su disposición un defensor público gratuito y muy calificado que lo asiste desde que es detenido hasta que es excarcelado (a menudo, violentando la norma o interpretándola sesgadamente). En cambio, la víctima queda librada a su suerte: debe procurarse ella misma un abogado o recorrer innumerables oficinas públicas hasta encontrar aquella en donde puedan darle patrocinio jurídico gratuito -y esta última opción sólo en el caso de que sea indigente-: una casita de material en el conurbano ya le impide acceder a un derecho tan elemental. El obstáculo a esta visión sesgada es que, como dijo Aristóteles mucho antes que el General, "la única verdad es la realidad". Y los indicadores suministrados por el nuevo gobierno denuncian que entre 2008 y 2014 la tasa de homicidios se incrementó en un 27%. Y las víctimas son, en la mayoría de los casos, muy pobres.
¿Cuál es la interpretación filosófica de estos malentendidos? Un hecho no simbolizado, no expresado en palabras, no cuenta para un sujeto: lo que no es simbolizado no es sabido, no es nada desde el punto de vista del saber. El derecho penal es un discurso sobre el victimario, y ese saber del victimario implica una ignorancia de la víctima no simbolizada. Una prueba de esta asimetría es que el Código Procesal Penal de la Nación menciona 246 veces el término "imputado" mientras que apenas hay 17 apariciones del término "víctima".
Si examinamos el discurso vigente de la dirigencia, de la academia, de gran parte del progresismo que estipula lo que ingresa al campo del discurso y lo que se mantiene oculto, mientras las prácticas discursivas giran en torno de la violencia doméstica, la trata y el narcotráfico, la verdad del saber la encarna Matías Gandolfo, el joven asesinado porque se resistió a que le robaran el celular. Vidas y muertes silenciadas porque el saber jurídico se centra en los derechos humanos de algunas poblaciones vulnerables privilegiadas, mientras que cada vez hay más muertos por un Estado cómplice. Un Estado que no protege a los ciudadanos toda vez que, bajo el paraguas buenista de la presunción de inocencia, excarcela a quien mató, pese a los testimonios de camaristas, testigos y pruebas periciales irrefutables. Y ese testimonio invisibilizado que es el muerto.
Tal vez la prueba palmaria de esta invisibilización que divorcia el discurso de la realidad es el súbito síndrome de hiperactividad del Poder Judicial en causas de corrupción dormidas durante años, no simbolizadas pero expresadas en síntomas como fueron, por poner apenas ejemplos condensados en un mismo accionar delictivo, las muertes de los siniestros ferroviarios de Flores, de Once y de Castelar. Juzgar a los responsables de esos siniestros siniestros, valga la redundancia, supone la subversión del orden simbólico vigente para dar lugar a la verdad -el estado de los trenes-, a aquello no simbolizado -el dinero destinado a llenar las arcas de los funcionarios- y a aquellos que el síntoma denunciaba, los muertos.
Mientras que durante años se intentó ocultar ese síntoma, la repetición traumática de eso real no simbolizado -las 51 muertes de Once y las otras muertes producidas por la falta de inversión ferroviaria- produjo finalmente la irrupción de la verdad cuidadosamente ocultada.
La corrupción es un modelo a gran escala que puede ser trasladado analógicamente a la corrupción judicial en el delito común: así como el Código Penal escatima la mención de la víctima, la retórica de los derechos humanos rechaza la nominación de la víctima de delito común. Y tanto la Justicia como los derechos humanos se sostienen en una farsa discursiva que oculta lo real: la muerte a la vuelta de la esquina, en una entradera, en un bar.
Abundan los discursos sobre la violencia de género que, por cierto, denuncian trescientas muertes anuales. Abundan los discursos sobre la trata, que, por cierto, revelan otras trescientas vidas robadas. Lejos de celebrar un festival de aberraciones, lo señalado intenta mostrar que el discurso oficial -salvo excepciones que prometieron transformar los discursos en políticas públicas concretas- silencia las miles de vidas arrancadas, pese a que desde hace años las estadísticas señalan a la inseguridad como la primera preocupación ciudadana.
Los funcionarios se empeñan, ahora como entonces, en sostener una red discursiva sin anclaje alguno en una realidad atravesada por las vidas violentadas irreversiblemente. Muy a su pesar, esas muertes incómodas denuncian una intrusión de lo real en un discurso falaz empeñado en promover una producción imaginaria sesgada, parcial, que vela la otra realidad. Esa realidad que la ciudadanía denuncia, pero que, ahora como entonces, la dirigencia se empeña en no ver.
Víctimas incómodas para la Justicia
La dirigencia política, la academia y gran parte del progresismo denuncian las muertes producidas por la trata, el narcotráfico y la violencia de género, pero silencian las miles de vidas que se lleva el delito común
Diana Cohen Agrest
Doctora en Filosofía, presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia
Un diálogo de sordos. La reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 fue eso, un diálogo de sordos. Porque fue eso: un diálogo de sordos. Más allá de las buenas intenciones mostradas en la apertura de la comisión a la sociedad civil y a su propósito de transparencia -que marca una distancia sideral con las políticas judiciales de los doce años de autoritarismo-, lo cierto es que el responsable de la comisión comenzó con el anuncio de que el acceso a la Justicia seguiría el modelo de la salud pública. La analogía no es feliz: mientras que los hospitales están obligados a atender a todo aquel que se presente en el establecimiento, el acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 se orienta exclusivamente a las poblaciones vulnerables, calificadas de tales por sus ingresos.
Cuando se reclamó el acceso a otro tipo de poblaciones vulnerables, invocando a los deudos de delitos violentos que carecen de patrocinio jurídico, cuando el justiciable lo tiene en demasía, uno de los asistentes a la reunión preguntó qué se entendía por vulnerabilidad. El coordinador de la reunión se apuró a mencionar los criterios establecidos por las 100 Reglas de Brasilia. Esta normativa define como personas en situación de vulnerabilidad a las afectadas "por la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad". Pero también a las victimizadas, a las que fueron víctimas primarias o secundarias de un delito. Pese a esa claridad definicional, el encuentro se consagró al acceso a la Justicia de las poblaciones vulnerables en sentido socioeconómico, traicionando las 100 Reglas de Brasilia que neutralizaron toda equivocidad definicional.
El espectro privilegiado por los organismos de derechos humanos va desde la violencia institucional, la violencia de género de mujeres y personas trans hasta la violencia ejercida contra las comunidades indígenas. De más está decir que los derechos en juego en esas problemáticas no pueden ser soslayados. Pero a partir de un imperativo social y moral, se debe reconocer que este corte arbitrario de los derechos humanos deja afuera el derecho a la vida, el primero de los derechos humanos, condición sine qua non de cualquier otro derecho a ejercer.
Y en lo que concierne a la atención especial recibida por los privados de libertad, los sistemas democráticos parten de la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y de que deben disfrutar de la misma libertad de acción. Pero quien delinque se sale del sistema y gana para sí una ventaja que le debería impedir reclamar para sí una igual libertad de acción. De allí que no se pueda poner a la par al victimario y a la víctima. O como sucede en nuestra Justicia invertida, privilegiar los derechos del victimario y desconocer los de la víctima. ¿Cuál es, entonces, este escenario de sobreprotección y orfandad? El delincuente tiene a su disposición un defensor público gratuito y muy calificado que lo asiste desde que es detenido hasta que es excarcelado (a menudo, violentando la norma o interpretándola sesgadamente). En cambio, la víctima queda librada a su suerte: debe procurarse ella misma un abogado o recorrer innumerables oficinas públicas hasta encontrar aquella en donde puedan darle patrocinio jurídico gratuito -y esta última opción sólo en el caso de que sea indigente-: una casita de material en el conurbano ya le impide acceder a un derecho tan elemental. El obstáculo a esta visión sesgada es que, como dijo Aristóteles mucho antes que el General, "la única verdad es la realidad". Y los indicadores suministrados por el nuevo gobierno denuncian que entre 2008 y 2014 la tasa de homicidios se incrementó en un 27%. Y las víctimas son, en la mayoría de los casos, muy pobres.
¿Cuál es la interpretación filosófica de estos malentendidos? Un hecho no simbolizado, no expresado en palabras, no cuenta para un sujeto: lo que no es simbolizado no es sabido, no es nada desde el punto de vista del saber. El derecho penal es un discurso sobre el victimario, y ese saber del victimario implica una ignorancia de la víctima no simbolizada. Una prueba de esta asimetría es que el Código Procesal Penal de la Nación menciona 246 veces el término "imputado" mientras que apenas hay 17 apariciones del término "víctima".
Si examinamos el discurso vigente de la dirigencia, de la academia, de gran parte del progresismo que estipula lo que ingresa al campo del discurso y lo que se mantiene oculto, mientras las prácticas discursivas giran en torno de la violencia doméstica, la trata y el narcotráfico, la verdad del saber la encarna Matías Gandolfo, el joven asesinado porque se resistió a que le robaran el celular. Vidas y muertes silenciadas porque el saber jurídico se centra en los derechos humanos de algunas poblaciones vulnerables privilegiadas, mientras que cada vez hay más muertos por un Estado cómplice. Un Estado que no protege a los ciudadanos toda vez que, bajo el paraguas buenista de la presunción de inocencia, excarcela a quien mató, pese a los testimonios de camaristas, testigos y pruebas periciales irrefutables. Y ese testimonio invisibilizado que es el muerto.
Tal vez la prueba palmaria de esta invisibilización que divorcia el discurso de la realidad es el súbito síndrome de hiperactividad del Poder Judicial en causas de corrupción dormidas durante años, no simbolizadas pero expresadas en síntomas como fueron, por poner apenas ejemplos condensados en un mismo accionar delictivo, las muertes de los siniestros ferroviarios de Flores, de Once y de Castelar. Juzgar a los responsables de esos siniestros siniestros, valga la redundancia, supone la subversión del orden simbólico vigente para dar lugar a la verdad -el estado de los trenes-, a aquello no simbolizado -el dinero destinado a llenar las arcas de los funcionarios- y a aquellos que el síntoma denunciaba, los muertos.
Mientras que durante años se intentó ocultar ese síntoma, la repetición traumática de eso real no simbolizado -las 51 muertes de Once y las otras muertes producidas por la falta de inversión ferroviaria- produjo finalmente la irrupción de la verdad cuidadosamente ocultada.
La corrupción es un modelo a gran escala que puede ser trasladado analógicamente a la corrupción judicial en el delito común: así como el Código Penal escatima la mención de la víctima, la retórica de los derechos humanos rechaza la nominación de la víctima de delito común. Y tanto la Justicia como los derechos humanos se sostienen en una farsa discursiva que oculta lo real: la muerte a la vuelta de la esquina, en una entradera, en un bar.
Abundan los discursos sobre la violencia de género que, por cierto, denuncian trescientas muertes anuales. Abundan los discursos sobre la trata, que, por cierto, revelan otras trescientas vidas robadas. Lejos de celebrar un festival de aberraciones, lo señalado intenta mostrar que el discurso oficial -salvo excepciones que prometieron transformar los discursos en políticas públicas concretas- silencia las miles de vidas arrancadas, pese a que desde hace años las estadísticas señalan a la inseguridad como la primera preocupación ciudadana.
Los funcionarios se empeñan, ahora como entonces, en sostener una red discursiva sin anclaje alguno en una realidad atravesada por las vidas violentadas irreversiblemente. Muy a su pesar, esas muertes incómodas denuncian una intrusión de lo real en un discurso falaz empeñado en promover una producción imaginaria sesgada, parcial, que vela la otra realidad. Esa realidad que la ciudadanía denuncia, pero que, ahora como entonces, la dirigencia se empeña en no ver.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






























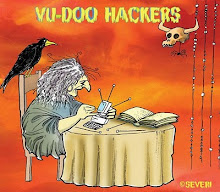.jpg)




.jpg)
























































































































































































































































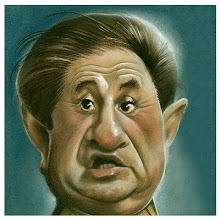















































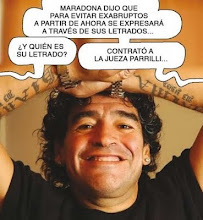





























.jpg)








































































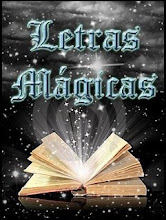


























































































































































































































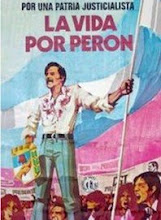




































































































































































































































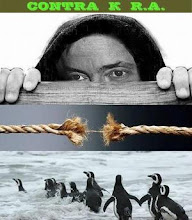



























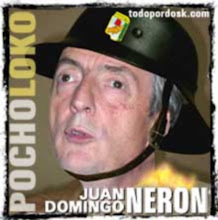




































No hay comentarios:
Publicar un comentario