
“Hay hombres que mueren para quedarse”
Tenía la leña lista para el invierno en el patio de su casa. Había llegado el otoño; tiempo de preparar chimeneas y pasear abufandado junto a los árboles cobrizos.
Por Verónica Toller
mvtoller@gmail.com
Sabía que cuando el calor declina, hay que estar preparados para encender el fuego. "Somos un mar de fueguitos –escribió una vez Eduardo Galeano-. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás". El domingo 10 de abril se fue papá, mi padre. Celestino.
Abogado, juez, filósofo, latinista, poeta, periodista, político en su juventud, maestro de primaria, profesor de Derecho Constitucional y de Filosofía. Cocinero. Laburante (desde chacarero o encargado de un obraje en Misiones hasta intendente de Federación). Estudioso. Escritor. Investigador de historia. Hombre de Iglesia. Buen amigo. Defensor de pobres y de causas justas. Esposo fiel y amoroso. "Y catequista –agregó alguien estos días-. Porque en su forma de vivir llevaba una enseñanza de Fe. Creo que fue la profesión en la que más se destacó".
Así, cuando la pena de la despedida y lo enorme del afecto pueden obnubilarnos el juicio, mejor echar mano de otras miradas que nos ayuden a ver y dimensionar: "vengo porque cuando mi hermana estaba enferma de cáncer, tu papá la iba a visitar", dijo una mujer el lunes pasado en el velatorio. Y otro: "fue un hombre probo, honrado, sabio"; "cuando mi hermano estuvo en el geriátrico, tu papá ayudaba todos los meses con los gastos"; "cuando me acusaron injustamente de robo, tu papá cuidó mi honra e hizo justicia". Bien lo sabía su amigo Guengo Martínez Garbino cuando, años atrás, le regaló un libro con esta dedicatoria: "al juez libertario, juez de la libertad".
Justicia. En tiempos en que fue Juez Correccional y luego de Instrucción, nuestra casa quedaba a tres cuadras de Tribunales, adonde caminaba todos los días a las 7 de la mañana. "Voy rezando avemarías –me contó una vez-. Y le pido a Dios que me enseñe a poner en mi justicia humana un reflejo de la suya, que es justicia con misericordia". Lo de las avemarías lo acompañó hasta el final de su vida. Aprovechaba todo ratito para hablarle de amor a esa Madre; tanto que, por ejemplo, al encender el horno o el calefón (en esos hornos y calefones donde hay que esperar unos momentos para que el fuego quede firme), tenía medido el tiempo: "dos avemarías y suelto la perilla".
Campamentero y aficionado a la arqueología, acompañó en varias expediciones de trabajo a dos amigos notables: el doctor Edgar Poenitz en Concordia, y el profesor Manuel Almeida en Gualeguaychú. En Federación, fue uno de los principales investigadores de los orígenes de la ciudad tres veces fundada, y de la historia del indio y coronel Miguel Guarumba.
Encendido en la tertulia filosófica con otros profesores, era empero hombre de cosas sencillas. "Ese Tino que sigue siendo un niño evangélico, entusiasmado y alegre con las cosas simples de la vida", dijo Adela, una amiga, el martes pasado.
No fue rico ni acumuló jamás. Más bien, repartía lo que su sueldo le permitía. Sabía que, como dijo San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida seremos juzgados solo por el amor.
Nos dejó la herencia de la Fe y de la honestidad. Esa Fe que le sembraron en el alma sus padres, inmigrantes italianos desbordados de pobreza y sacrificios. A los 11 años, trabajando con sus hermanos en el campo cerca de Federación, mientras una de sus hermanas les daba catequesis, entendió que había que entregar toda la vida a Dios para llegar al Cielo. Y no lo dudó: se fue al seminario de Paraná. Aprendió filosofía, teología, griego y latín, idioma que hablaba fluidamente hasta el final de sus días, del que tradujo obras de Horacio y Cicerón y escribió una metodología de estudio que publicó la Universidad de Cuyo. El seminario fue su base de formación para toda la vida. A los 22 años, los superiores le hicieron ver que Dios no lo llamaba al sacerdocio, sino a evangelizar y luchar por la santidad con una vida de cristiano laico comprometido.
Sin profesión, fue a ganarse el pan como pudiera. Trabajó en el campo, en un obraje maderero en Misiones y regresó a Paraná, esta vez, como maestro primario en el colegio La Salle. Estudió Abogacía en la UNL, en Santa Fe. Fundó con amigos estudiantes la Residencia Universitaria Pío XII y el Ateneo Universitario de Estudiantes Católicos. En 1958, con visión clara y progresista, conformó con otros (entre ellos, Miryan y Luis María Serroels, mi madre y mi tío) el grupo pro creación de la UNDER, Universidad de Entre Ríos, de la que redactó el Estatuto junto con Juan Carlos De Zan, y que fue semillero de la futura UNER. Fue co-fundador del Profesorado de Concordia, y profesor en Gualeguaychú en el Sedes Sapientiae, INES y Facultad de Bromatología.
A los 21 años recibió el Premio Nacional de Poesía por su "Romance del Libertador" (el constitucionalista Germán Bidart Campos ganó el primer premio en categoría adultos y papá en categoría jóvenes). Fue corresponsal del diario La Nación ("este corresponsal ha visto hoy el rostro de una ciudad condenada a muerte", escribió tras el anuncio de la construcción de Salto Grande y el hundimiento de Federación). Y también, ocasional locutor de carreras de bicicleta.
Cuidar, atender a los niños, era capítulo aparte para él. Contarles cuentos, cantar canciones de cuna junto a la cama. Muchas veces, cuando Franco (el tercero de los 21 nietos) iba al jardín de infantes, lo llevaba de la mano y debía quedarse al lado haciendo la fila hasta que entraba, remiso, a la salita. Pero Franco quería más: "¿Alguien ha visto un abuelo?", salió una vez preguntando por los pasillos de la Escuela Rawson, al darse cuenta de que "el Tono" se había marchado. "Ya no necesito ir preguntando como entonces si alguien ha visto un abuelo, porque sé que está donde esté yo y que ahora puede quedarse todo el día conmigo en la cola del jardín", escribió Franco, ya abogado, esta semana. "Jesús dice a los apóstoles que en la Casa de su Padre hay muchas habitaciones, y que les preparará algunas. Y recuerdo entonces que el abuelo nos preparaba el cuarto antes de dormir. Y que quizás también ande ahora ayudando a preparar nuestras habitaciones, encendiendo la luz en la noche para que no perdamos el camino".
Gracias, papá, porque parafraseando a mi hermano, hasta "en el anochecer de tu vida continuaste regalándonos tu entusiasmo por nuevos amaneceres". Aprendió computación a los 72 años para estar actualizado y navegar las noticias. A los 82, abrió su Facebook para estar más comunicado con los nietos. Y a los 83, su Skype para poder hablar con su hijo a la distancia.
Le encantaba sembrar, trabajar la tierra. Descansar haciendo "terraterapia", como decía. Hacer crecer las flores. Nos enseñó a cuidar la vida, conocer los tiempos de la lluvia y los tiempos del sol. A mirar las puestas y pos-puestas de sol.
Murió con el alma iluminada. Se apagó minutos después de comulgar, cuando Jesús fue a buscarlo a su cama de hospital. El dolor es enorme pero la certeza de que está más vivo que nunca trae paz al alma. Y la esperanza de que volveremos a abrazarlo.
Dice el poeta Francisco Luis Bernárdez en uno de sus sonetos: "Porque al final de todo he comprendido / que lo que el árbol tiene de florido / vive de lo que tiene sepultado". Es decir, de la savia, las raíces, el humus profundo que lo nutre y le da vida. En eso se resume toda la vida de mi padre: nutrirse de lo interior para dar frutos. "Hay hombres que mueren para irse, otros que mueren para quedarse", reflexionaba el lunes un tío.
Sí. Papá tenía la leña lista para el invierno. Los troncos grandes y los palos pequeños para alimentar fuego. "Somos un mar de fueguitos –escribió Galeano-. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende".






























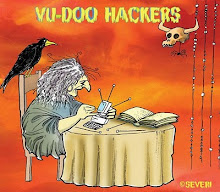.jpg)




.jpg)
























































































































































































































































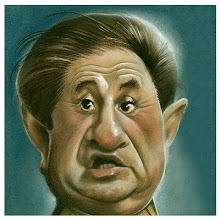















































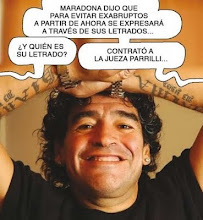





























.jpg)








































































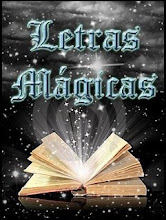


























































































































































































































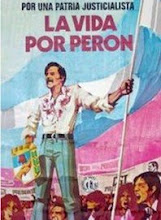




































































































































































































































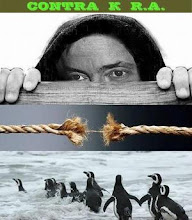



























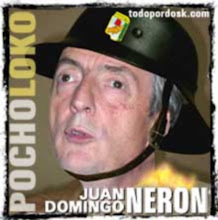




































No hay comentarios:
Publicar un comentario