
LA HISTORIA OFICIAL Y LA HISTORIA
Por Ernesto Palacio
Los profesores de historia argentina en los establecimientos oficiales advierten desde hace años, un fenómeno perturbador: la indiferencia cada vez mayor de los alumnos ante las nociones que se le imparten.
Es inútil que aquellos engolen la voz, es inútil que apelen al patriotismo y pretendan comunicar a los oyentes un entusiasmo que juzgan saludable por las virtudes de Rivadavia y de Sarmiento: consiguen, a los sumo, un “succés d’ estime”.
La historia que dictan NO INTERESA, interesa cada vez menos a la población escolar.
Este es el hecho indiscutible, que suele atribuirse corrientemente a la influencia de doctrinas exóticas o al origen extranjero de gran parte de los estudiantes.
“¡Hay que apretarles las clavijas a estos hijos de gringos!” he oído exclamar de buena fe a un pedagogo, mientras aplicaba la represalia del aplazo. Esto no mejora las cosas. El fenómeno no sólo subsiste, sino que se agrava.
Si se tiene en cuenta que los estudiantes de historia argentina cursan el cuarto año y son ya adolescentes con capacidad para razonar; si se tiene en cuenta que esa es la edad en que la personalidad se forma y se definen las vocaciones, dicha indiferencia adquiere importancia excepcional.
La interpretación xenófoba, con sus consecuencias de solapada guerra civil, no puede satisfacernos. No es verdad que nuestros muchachos, cualquiera sea su origen, se desinteresen por las cosas que atañen a la patria. Están, por el contrario, ávidos de verdades útiles y son sensibles a todas las influencias inteligentes y generosas.
¡Hay que ver la atención apasionada con que siguen, por ejemplo, cualquier explicación leal sobre nuestros problemas vitales de nuestro comercio exterior! Aquí toda indiferencia desaparece y la preocupación patriótica se advierte en la expresión reconcentrada, en la contracción de los músculos, en los gestos nerviosos, alusivos a la urgencia de los grandes remedios.
Si dicha indiferencia no puede atribuirse a la causa alegada, es indudable que debe achacarse a la materia misma, tal como hoy se dicta.
Sabido es que, aparte de la guerra de la independencia, enseñada con acento antiespañolista, los motivos de exaltación que ofrecen nuestros manuales son la Asamblea del año XIII, con sus reformas ¡liberales!, el gobierno de Martín Rodríguez, la Asociación de Mayo ¡tan intelectual!, las campañas “libertadoras” de Lavalle, Caseros y – gloriosa coronación – las presidencias de Sarmiento y Avellaneda.
Cuestiones de límites, no las hemos tenido; somos pacifistas. Guerra con Bolivia; pero ¿hubo tal guerra? En cuanto a la frontera oriental, es obvio que el Brasil sólo se ha ocupado de favorecernos, y que si alguna dificultad tuvimos, fue por culpa del “bárbaro” Artigas…
Los alumnos se aburren mortalmente; no “le encuentran la vuelta a todo eso”. La historia argentina, “telle qu’on la parte”, no conserva ningún elemento estimulante, ninguna enseñanza actual. Los argumentos heredados para exaltar a unos y condenar a otros han perdido toda eficacia. Nada nos dicen frente a los problemas urgentes que la actualidad nos plantea.
Historia convencional, escrita para servir propósitos políticos ya perimidos, huele a cosa muerta para la inteligencia de las nuevas generaciones.
El trabajo de restauración de la verdad, proseguido con entusiasmo por un grupo cada vez mayor de estudiosos, no ha llegado a conmover la versión oficial, que pronto se solemnizará en una veintena de volúmenes bajo la dirección del doctor Ricardo Levene.
Será sin duda un monumento; pero un monumento sepulcral que encerrará un cadáver. No es posible obstinarse contra el espíritu de los tiempos. Ante el empeño de enseñar una historia dogmática, fundada en dogmas que ya nadie acepta, las nuevas generaciones han resuelto no estudiar historia, simplemente.
Con lo que ya llevamos algo ganado. Nadie sabe historia, ni la verdadera ni la oficial. No hay un abogado, un médico, un ingeniero que (salvo casos de vocación especial) sepan historia. Y es porque, en las lecciones que recibieron, sospechan confusamente la existencia de una enorme mistificación.
No entraré a considerar las causas que dieron origen a lo que llamo versión oficial de nuestra historia ni la legitimidad de la misma, porque ello nos llevaría a enfrentarnos con los problemas fundamentales del conocimiento histórico.
Diré solamente que dicha versión no se ha independizado, que sigue siendo tributaria de la escrita por los vencedores de Caseros, en una época en que se creía que el mundo marchaba, sin perturbaciones, hacia la felicidad universal bajo la égida del liberalismo y en que no sospechaban los conflictos que acarrearía la revolución industrial, ni la expansión del capitalismo, ni la lucha de clases, ni el fascismo, ni el comunismo. Impuesta por Mitre y por López tiene ahora por paladín al arriba citado doctor Levene, lo que, en mi entender, es altamente significativo.
Fraguada para servir los intereses de un partido dentro del país, llenó la misión a que se la destinaba; fue el antecedente y la justificación de la acción política de nuestras oligarquías gobernantes, o sea, el partido de la “civilización”.
No se trataba de ser independientes, fuertes y dignos; se trataba de ser civilizados.
No se trataba de hacernos, en cualquier forma, dueños de nuestro destino, sino de seguir dócilmente las huellas de Europa.
No de imponernos, sino de someternos.
No de ser heroicos, sino de ser ricos.
No de ser una gran nación sino una colonia próspera.
No de crear una cultura propia, sino de copiar la ajena.
No de poseer nuestras industrias, nuestro comercio, nuestros navíos, sino entregarlo todo al extranjero y fundar, en cambio, muchas escuelas primarias donde se enseñara, precisamente que había que recurrir a ese expediente para suplir nuestra propia incapacidad.
Y muchas Universidades, donde se profesara como dogma que el capital es intangible y que el Estado (sobre todo, el argentino) es “mal administrador”.
Era natural que, para imponer esas doctrinas, no bastara con falsificar los hechos históricos.
Fue necesario subvertir también la jerarquía de los valores morales y políticos.
Se sostuvo, con Alberdi, que no precisábamos héroes, por ser éstos un resabio de barbarie, y que nos serían más útiles los industriales y hasta los caballeros de industria; y que la libertad interna (¡sobre todo para el comercio!) era un bien superior a la independencia con respecto al extranjero.
Se exaltó al prócer de levita frente al caudillo de lanza; al civilizador frente al “bárbaro”. Y todo esto se tradujo a la larga en la veneración del abogado como tipo representativo, y en la dominación efectiva de quienes contrataban al abogado.
Con este bagaje y sus consecuencias – un pacifismo sentimental y quimérico, un acentuado complejo de inferioridad nacional – nos encontramos ante un mundo en que todos estos principios han fracasado.
La solidaridad universal por el intercambio, que postulaba el liberalismo, se ha roto definitivamente.
Vivimos tiempos duros. El imperialismo del soborno ha sido suplantado por el imperialismo de presa.
Hay que ser, o perecer. ¿Cómo no van a sonar a hueco los dogmas oficiales? ¿Cómo pretender que nuestros jóvenes se entusiasmen con una “enfiteusis” u otra genialidad por el estilo, cuando les está golpeando los ojos 1a realidad política de una crisis mundial, con surgimiento y caída de imperios?
Es la angustia por nuestro destino inmediato lo que explica el actual renacimiento de los estudios históricos en nuestro país, con su consecuencia natural: la exaltación de Rosas.
Frente a las doctrinas de descastamiento, un anhelo de autenticidad; frente a las doctrinas de entrega, una voluntad de autonomía; frente al escepticismo, que niega las propias virtudes para simular las ajenas, una gran fe en nuestro pueblo y en sus posibilidades.
Las condiciones del mundo actual demuestran que Rosas tenía razón y que las soluciones de nuestro futuro se encontrarán en los principios que él defendió hasta el heroísmo, y no en los principios de sus adversarios, que nos han traído al pantano moral en que hoy estamos hundidos hasta el eje.
Basta lo dicho para expresar que la nuestra no es una posición simplemente “historiográfica” y que nos interesan muy poco los pleitos por galletita más o menos que puede plantear un doctor Dellepiane.
Los hechos son conocidos y en este terreno la batalla ha sido totalmente ganada con los trabajos de Saldías, Quesada, Ibarguren, Molinari, Font Ezcurra, etc., que han puesto en descubierto la mistificación unitaria.
Lo más importante, reside hoy, a mi entender, en la interpretación y valorización de los hechos ciertos, en la forma realizada por algunos de los citados y, principalmente, por Julio Irazusta en su breve pero admirable “Ensayo”.
Nadie niega que Rosas defendió la integridad y la independencia de la República. Nadie niega que esa lucha fue una lucha desigual y heroica y que terminó con un triunfo para la patria. Nadie niega que durante las dos décadas de su dominación, debió resistir a la presión externa aliada con la traición interna y que, cuando cayó, había ya una nación argentina.
Contra estos altos méritos sólo se invocan objeciones “ideológicas”, promovidas por los “speculatists" que, al decir de Burke, pretenden adecuar la realidad a sus teorías y cuyas objeciones son tan válidas contra el peor como contra el mejor gobierno, “porque no hacen cuestión de eficacia, sino de competencia y de título”. (1).
Frente a tal actitud, que implica – repito – una subversión de valores, se impone previamente una restauración de los valores menospreciados.
Si fuera mejor, como opinaba Alberdi, la libertad interna que la independencia nacional; si fuera moralmente más sana la codicia que el heroísmo; si fuera más deseable la utilidad que el honor; si fuera más glorioso fundar escuelas que fundar una patria, tendría razón la historia oficial.
Pero la filosofía política y la experiencia secular nos enseñan: Que los pueblos que pierden la independencia pierden también las libertades; Que los pueblos que pierden el honor pierden también el provecho.
Esto lo sabemos bien los argentinos.
¿Cómo no habríamos de volver los ojos angustiados al recuerdo del Restaurador? Rosas representa el honor, la unidad, la independencia de la patria.
Mirada a la luz de principios razonables, la historia argentina nos muestra tres fechas crucia1es: 1810; El año 20 que vio la reacción armada contra la tentativa colonizadora a base del príncipe de Luca, y La resistencia de Rosas contra una empresa análoga, pero más peligrosa.
Si después del 53 seguimos siendo una nación, a Rosas se lo debemos, a la unión que se remachó durante su dictadura y que la ulterior tentativa secesionista no logro quebrar. Esto lo han reconocido hasta sus peores enemigos, empezando por el mismo Sarmiento.
Siendo así ¿cómo no guardarle gratitud, cómo no admirar su grandeza?
Yo creo que ésta es evidente y que quienes no la perciben padecen de incapacidad para percibir la grandeza en general y permanecerían igualmente impasibles – salvo su sometimiento pasivo al juicio heredado – ante la de un Bismarck o un Cronwell.
Prueba de ello es que no pasa inadvertida a los observadores extranjeros que se asoman a nuestra historia, como ocurre con el mejicano Carlos Pereyra y con el alemán Ostwald Spengler.
La grandeza de Rosas pertenece al mismo orden que la reconocida por Carlyle a Federico II de Prusia, quien “ahorrando sus hombres y su pólvora, defendió a una pequeña Prusia contra toda Europa, año tras año durante siete años, hasta que Europa se cansó y abandonó la empresa como imposible” (2).
Alemania le levanta estatuas a su héroe en todas las ciudades. Por eso es grande Alemania.
Nosotros lo proscribimos al nuestro y tratamos de proscribir también su memoria, mientras les erigimos monumentos a quienes entregaron fracciones del territorio nacional y nos impusieron un estatuto de factoría. Porque era ¡un tirano!...
Es decir, porque tuvo que sacrificar toda su energía y desplegar el máximo de su autoridad para salvar a la patria en el momento más crítico de su historia; porque persiguió como debía a quienes se empeñaban en fraccionar el territorio, y no obtuvo otro premio que la satisfacción de haber cumplido con su deber.
Era, como dice Goethe,
“El que debía mandar y que en el mando mismo entra su felicidad”.
Wer befehlem soll Muss im befehlem Seligkeit empfinlem.
La primera obligación de la inteligencia argentina hoy en la glorificación –
no ya rehabilitación – del gran caudillo que decidió nuestro destino.
Esta glorificación señalará el despertar definitivo de la conciencia nacional.
Los tiempos están maduros para la restauración de la verdad, que será fecunda en consecuencias, porque entonces la historia volverá a despertar un eco en las almas, explicará los nuevos problemas y comunicará al corazón de nuestros adolescentes un legítimo orgullo patriótico.
Esto es lo que hoy, trágicamente, falta.
Los próceres de la historia heredada, los próceres civiles representan y hacen amar (cuando lo consiguen) conceptos abstractos: la civilización, la instrucción pública, el régimen constitucional.
Rosas, en cambio, nos hace amar la patria misma, que podría prescindir de esas ventajas, pero no de su integridad ni de su honor.
NOTAS
(1) Reflexions on French Revolution, pág. 164.
(2) Frederick the. Great. T. I, pág. 21.
(3) Fausto. 2a parte, 4º acto.
Artículo publicado por la Revista del Instituto de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”, Año I, Número I. Enero de 1939.






























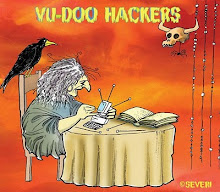.jpg)




.jpg)
























































































































































































































































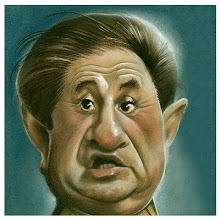















































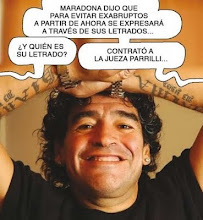





























.jpg)








































































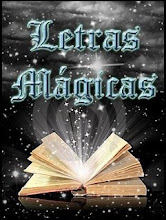


























































































































































































































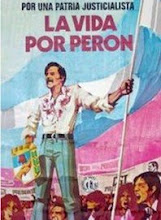




































































































































































































































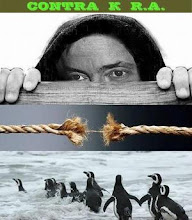



























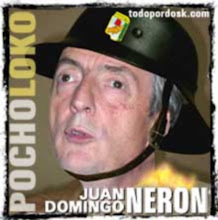




































No hay comentarios:
Publicar un comentario