Que las palabras sean hechos
Autor: Carlos Mira
Es preciso que la promesa de concordia social hecha por la primera dama en su primer discurso como presidenta electa se concrete y no se limite a una arenga cosmética.
Luego de la confirmación del triunfo de Cristina Fernández en las elecciones del domingo, la presidenta electa se dirigió a sus seguidores en el Hotel Intercontinental con un discurso moderado en donde habló de las responsabilidades que implicaba haber sido elegida. Dijo que tendía la mano “sin rencores ni odios” a todos los que habían confiado en ella y también a aquellos que no la habían votado.
Se trata de un párrafo de enorme importancia por la originalidad que conlleva y por el giro copernicano que implica (si es que fuera cierto) respecto del sello que distinguió a la administración de su marido.
Néstor Kirchner se dedicó –desde el mismo momento en que se hizo cargo de la presidencia– a trasmitir a la sociedad un humor irritado, un sentimiento de crispación y una efervescencia en las maneras y las palabras que no dejó prácticamente sector social por atacar. Fue claro desde el comienzo que la filosofía que quería dejar sentada era aquella que se apoya en la creencia de que los problemas, los desasosiegos y las miserias de algunos argentinos son el resultado de las conductas de otros argentinos. Trasmitió incansablemente la idea de que un conjunto de ciudadanos no merecería ser cobijado por las bondades de la Patria. Uno tuvo la permanente sensación de que Kirchner no era el presidente de todos los argentinos, sino sólo de alguno de ellos.
Este clima trasmitió a las personas comunes una agresividad que se diseminó en las costumbres cotidianas y en las reacciones de unos con otros. La designación de personajes acordes con su prepotencia, cuyo único arte consiste en maltratar a sus interlocutores, fue la manifestación fáctica de lo que sus ruidosas palabras trasmitían desde el atril.
En materia internacional, Kirchner trasladó esta cosmovisión conspirativa a las relaciones con otros países, a cuyos gobiernos e instituciones se cansó de culpar por las desgracias nacionales. Desparramó diatribas en España, Francia, Chile, Uruguay, los Estados Unidos, Alemania, el FMI, el Club de Paris, el Banco Mundial, Gran Bretaña, el Vaticano, México y cuanta representación identificara con la frustración argentina.
En materia sociológica, dejó entrever que abonaba la idea de que la inseguridad rampante que mata a inocentes de a decenas es consecuencia de la pobreza y la desigualdad, ya que llevó a la Corte jueces que creen que los delincuentes son, en realidad, víctimas de la sociedad que cometen delitos para “emparejar los tantos”. Al mismo tiempo, cortejó una relación especial con Hebe de Bonafini que, impunemente y llena de un rebosante resentimiento, declaró que una “revolución sin armas en una c…”.
Todas esas visualizaciones no son compatibles con la concordia y la armonía que deberían ser, por definición, los principales deberes de un presidente.
Que su esposa apele a la mano extendida y al rechazo del odio y el rencor constituye un gran paso en la dirección correcta. El círculo de idealidad debería completarse con un pedido de disculpas por haber sometido a la sociedad a un clima de tanto enfrentamiento durante cuatro años.
Pero lo dicho por Cristina Fernández son simplemente palabras. Como quien pone en los demás las conductas propias, sorprendió a todos queriendo convencer a quienes la escuchaban de que los destinatarios del rencor habían sido ellos. Se trata de una curiosa manera de expiar una culpa que es 100% propia.
Cristina agregó que la responsabilidad que asumía estaba potenciada por el género. Ojalá que su condición de mujer dulcifique lo que hasta ahora ha sido aspereza y rispidez. Su objetivo de conseguir inversiones para la Argentina debería hacerla reflexionar sobre el hecho de que la buena educación no sólo corresponde, sino que, también, es útil. Los dueños de los flujos de capital que deambulan por el mundo no tienen ninguna necesidad de arriesgar su dinero en un país inhóspito que moja la oreja de quien le da de comer.
El cacareo barato –siempre inútil– tiene que enterrarse para siempre. El porte de la primera dama, ahora presidenta electa, no la ayuda. Y los antecedentes, tampoco. Pertenece a una corriente de pensamiento que no acepta con facilidad el criterio ajeno. El jefe de Gabinete Alberto Fernández, en línea con esa conducta, mandó a los porteños “a dejar de votar como si fueran una isla”. Daniel Filmus, cuando perdió frente a Mauricio Macri, sostuvo que “al menos” a ellos los había votado la gente que piensa. ¿Qué dirá ahora cuando el nutriente principal de los votos de Cristina provino de los barones de la provincia de Buenos Aires que hicieron su trabajo entre la gente de más bajos recursos y peor instruida del país?
Queda la potencialidad de una conversión saludable. Cristina Fernández, quizás sin quererlo, podría completar la más simple de las revoluciones sociales: la de ser la presidenta de todo un país, de todos los argentinos y la primera defensora de la paz, la concordia y la armonía, sin que el odio y el rencor vuelvan a hundirnos en lodazales que, no por conocidos, dejan de ser menos aberrantes.
viernes, 2 de noviembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






























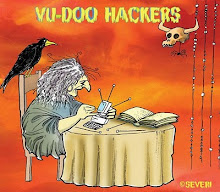.jpg)




.jpg)
























































































































































































































































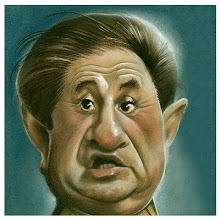















































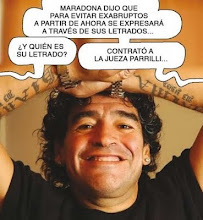





























.jpg)








































































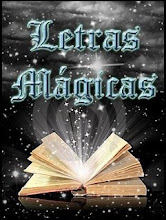


























































































































































































































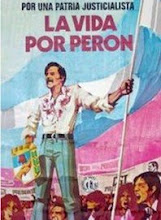




































































































































































































































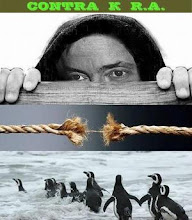



























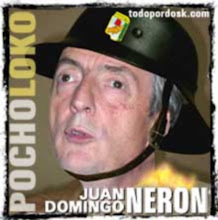




































No hay comentarios:
Publicar un comentario